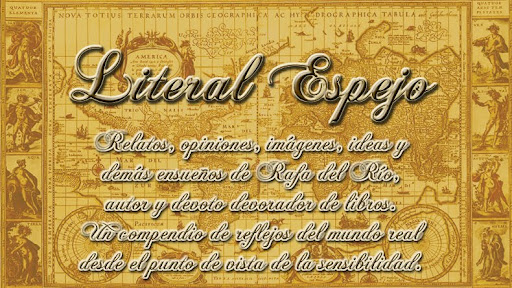Llévame a la muerte.
–Dime que me necesitas –la voz era sutil, delicada y muy sensual.
Estaba perfilada en unos tonos graves pero femeninos que, lo
reconozco, las primeras veces me ponían bastante cachondo.
Las primeras veces.
Tomé aire.
–Te necesito –suspiré, echándole un poco de teatro.
Ella emitió el murmullo de una sonrisa complacida.
–Estoy caliente –murmuró. Luego, pensando que tal vez el dato no
fuera suficiente y yo quisiera comprobarlo, añadió–. Tócame.
–Uh... No quiero quemarme... –me salí por la tanjente.
–¡Tócame! –repitió, más alto y visiblemente enojada.
Hablaba como una prostituta barata. Una prostituta barata y cabreada.
Aún así, yo no tenía opción, así que alargué mis manos hacia
ella...
...Justo en el momento en que mi esposa entraba en la cocina.
Anne me miró entornando sus ojos azules y luego sonrió,
curiosamente divertida:
–¿Ya estás otra vez jugando con esa?
Otros maridos habrían tenido la decencia de mostrarse perturbados,
molestos, incluso contritos, palabra que nunca he entendido demasiado
bien lo que significa. Yo no soy otros maridos.
Además, la culpa al fin y al cabo era de Anne.
–Hablas como si no fuera culpa tuya –protesté aferrándome a ese
último pensamiento–. Y te recuerdo que esa tiene un nombre...
–Desayun'o'matic 32.1TM Desarrollada por
Productos Stahazzard S.L. –respondió esa,
un distribuidor de alimentos del tamaño de una secadora pequeña–.
La mezcla ideal de chef, cocina, cafetera profesional y refrigerador.
Desayun'o'matic 32.1TM Desarrollada por
Productos Stahazzard S.L. cuenta
en su catálogo con más de trescientos tipos de desayuno,
ochocientas variedades de infusión, doscientas dieciocho
alternativas infantiles y casi quinientos tipos de café. También
puedo hacer tostadas –la presentación de mi forzosa amante
matutina terminó con la sintonía del anuncio televisivo–.
“Desayun'o'matic, Desayun'o'matic, dulces desayunos para
un día fantast'o'matic”
Productos Starhazard S.L. no invertía demasiado en publicistas de calidad.
Para cuando la cafetera terminó de cantar, Anne, con la cabeza apoyada en la pared, reía a carcajadas.
Les presento a mi esposa: Anne Encore, bromista y experta en robótica
y programación de inteligencias artificiales. Desde que había
estado trasteando con la maldita cafetera, hacer el desayuno se había
convertido en una mezcla entre La Divina Comedia y el prólogo de una
novela romántica.
–No tiene gracia –aseguré poniendo morrillos.
Anne me miró entre resuellos.
–No estoy de acuerdo –sonrió, y el sol pareció brillar en la
cocina–. Además, no es culpa mía que no seas capaz de reiniciar
la IA de tu novia. Sólo tienes que leerte las instrucciones.
–Las instrucciones son para pringaos –protesté–. Y no es mi
novia. Por ahora sólo somos amigos.
Mi esposa volvió a reír.
–Empiezo a pensar que disfrutas con tu romance.
Me hizo sonreír, puñetera y adorable loca.
–Un hombre y un dispensador de alimentos –recité con voz grave–.
Un amor separado por los prejuicios de una sociedad de carne y
hueso... Mola. Algún día me fugaré con la cafetera y te
arrepentirás de haberla modificado –amenacé.
Ella sonrió y se acarició la barriga. Aún no se le notaba
demasiado el embarazo.
–Entonces yo me quedaré con la niña –dijo.
–Aún no sabemos si es niño o niña.
–No lo sabrás tú, cariño.
Puse los ojos en blanco. Últimamente le daban ataques de ese tipo:
La mente más analítica y calculadora del país entrando en modo
“sabiduría materna ancestral”, ¡Larga vida al matriarcado! Me
limité a sonreír y le di un suave beso en la mejilla.
–Lo que sea. De todas formas sé que no me alejarías de la niña.
Por un extraño motivo que ni tu familia ni la mía pueden
comprender, me quieres demasiado para eso –le reproché mientras
cogía la chaqueta y mi maletín.
Anne sonrió y me dio un fugaz beso de despedida en los labios.
El escenario del crimen era un parking abandonado bajo el sótano de
un centro comercial venido a menos en la parte más jodidamente
deliciosa de la ciudad. Siempre que te parezca delicioso que todos
tus paseos terminen con el tacto de algo frío y peligrosamente
afilado en la garganta y una voz ronca cantando el viejo clásico de
“dame todo lo que lleves... Y despacito, amigo”.
El subinspector Lorca, un tipo enjuto con aspecto de haber dado a luz
a toda una camada de gatitos callejeros, me miró con cara de pocos
amigos. Acto seguido se giró hacia los de la científica, que
rastrillaban el asfalto buscando pruebas, oro o una lumbalgia. Lo que
apareciera antes.
–¿Quién ha llamado a ése? –preguntó, cabreado.
Ese, obviamente, era yo. Ed
Kogan, ex-investigador privado y actual consejero de la policía en
temas de prótesis robóticas y alteración de identidades
cibernéticas.
Suena bien, pero la verdad no
brilla tanto como parece. Como investigador privado era un fraude y
pasaba más hambre que un programador basic en una convención de
Macintosh. Todo el patrimonio que conseguí amasar en esa época se
reducía a un montón de facturas sin pagar, deudas, y una ojeras que
hacían que todo el mundo que me veía por la calle se tapara el
cuello de forma instintiva.
Todo el mundo menos Anne, claro.
Anne era siempre la clave de todo. Siendo sinceros, incluso mi
trabajo actual como asesor era gracias a ella: la policía quería a
mi esposa como consejera, pero eran incapaces de competir con el
sueldo y las condiciones de contratación que Starship industries le
ofrecía. Tras muchas presiones, terminaron ofreciéndome el puesto a
mí con la excusa de que ya tenía experiencia en el campo de la
investigación, y con la esperanza de que, cuando tuviera un caso, pediría
ayuda a mi querida esposa. Acertaron, más por lo segundo que por lo
primero, y me metieron en nómina.
Bien, supongo, aunque era demasiado
obvio de que para ellos yo no era más que un intermediario, lo que
justificaba mi necesidad de tocarle las narices a los tipos de azul
cada vez que tenía oportunidad.
–¿Qué tenemos, Lorca? –pregunté,
con una sonrisita irritante.
El subinspector puso los ojos en
blanco.
–Echa un ojo y luego hablamos
–masculló–. No toques nada... ¡Y por el amor de Dios, cuidado
dónde pisas!
–Pisaré flojito para no gastar el
suelo –prometí mientras me dirigía al rincón estrella, una
esquina del parking en la que varios tipos de la científica y algún
que otro robot con pinta de aspiradora naif realizaban su trabajo.
No soy un experto en el departamento
de crímenes horribles ni tampoco soy perro viejo –échame treinta
y no andarás muy lejos–, pero lo que vi no me impresionó
demasiado: Siete chavales vestidos de negro, cuatro chicas y tres
chicos de edades que oscilaban entre los catorce y los disecisiete
años. Maquillaje moderno, spandex, botas altas con plataforma,
medias de rejilla e implantes metálicos, todo ello pasado por un
baño de tinta negra que resaltaba sobre la piel blanca de los
muchachos. Nada nuevo, lo que uno espera encontrar en cualquier
concierto de punk-goth, o de goth rock, o de lo que sea que se llame
ahora. Hace mucho que dejé de tener quince años.
Los chavales estaban sentados en
círculo, con las piernas cruzadas, y encorvados sobre sí mismos.
Dormían plácidamente.
Mi primera impresión fue que
estaban drogados o sumidos en algún nuevo producto psicotrópico
neuronal a través de su implante neural. Luego pensé que la verdad
podía ser más inocente: una partida en red y una sobrecarga en el
sistema había sumido a los jugadores en un estado de semi
inconsciencia. No sería la primera vez. Los implantes neurales eran
seguros, pero a veces causaban accidentes. Cualquiera de las tres
opciones era válida, pero sólo las dos últimas entraban en mi
campo de... uh... investigación.
Me giré hacia el policía más
cercano, una joven de unos veinte años armada con una papelera.
–Déjeme que adivine... ¿drogas
neurales, o rol?
Lorca apareció a mi lado y me
dedicó una sonrisa cínica.
–Frío, frío –me dijo.
Y con cuidado, casi con ternura,
tomó a una de las muchachas por la barbilla y empujó suavemente la
cabeza de la chica hacia atrás.
Ya os he dicho que no soy un experto
en el departamento de crímenes horribles ni tampoco un perro viejo.
Agradecí la papelera que me tendió la joven policía, que cogí con
un asentimiento de cabeza. Con urgencia corrí a la esquina opuesta
del parking para hacer sabio uso de la dichosa papelera. Agradecí
también no haber comido demasiado en las horas anteriores.
Con el estómago vacío, algo más
tranquilo, volví para enfrentarme a lo que me esperaba.
La muchacha seguía allí, no había
sido una pesadilla. El trozo de fina piel que iba de la barbilla
hasta el nacimiento de sus senos adolescentes era un inmenso boquete
de nada absoluta a través del que podían verse las vértebras, los
músculos y los tendones desgarrados.
Tuve que girar la cabeza y respirar
hondo para no salir corriendo de nuevo. Lo peor no eran la herida ni
la juventud de la víctima. Lo que hizo que todos los vellos de mi
cuerpo se erizaran y quisieran escapar era la total, completa y
absoluta falta de sangre.
Era irreal, y a la vez, atroz.
–Hemos desestimado las sospechas
de drogas y partidas en red, como comprenderás –dijo Lorca a mi
lado, con una sonrisa sin humor–. A la luz de los hechos, nos
parecen improbables.
Tragué saliva y señalé a los
chicos:
–¿Los siete...? –logré
articular.
El subinspector asintió con la
cabeza y tuve que volver a alejarme en compañía de mi fiel aliada, la
papelera.
De camino a casa, la información
del caso era como una mala canción de verano o una sintonía
televisiva de esas que eres incapaz de dejar de repetir: Siete
adolescentes muertos, ni gota de sangre, ningún rastro de ADN del
posible –posibles– asesinos, sin imágenes en las cámaras cercanas,
ninguna relación entre las víctimas y, lo más gordo de todo: el
informe forense provisional apuntaba a que las muertes habían
resultado “placenteras”.
¿Placenteras?
¿Qué tiene de
placentero que te arranquen la tráquea y se lleven de regalo medio
cuello?
Sólo rezaba por que no se tratara de
adolescentes reales, por que no fueran más que el proyecto de alguna
empresa que había terminado saliendo rana. No serían los primeros
androides orgánicos que terminan apareciendo en una investigación
criminal...
¡Joder!
Estaba deseando llegar a casa y
preguntarle a Anne si algo así era posible, a la espera de un
informe más preciso del laboratorio forense. Aporreé con
impaciencia el cuadro de mi viejo mustang mientras las guías
imantadas pasaban a toda velocidad bajo la planta del vehículo.
Necesitaba hablar con Anne, y no me
valía una videollamada.
Lamentablemente, cuando llegué a
casa ella no estaba. En su lugar encontré el piso revuelto, nuestros
recuerdos destrozados y una sensación de vacío que amenazó con
cerrarme la garganta.
Un dispositivo sobre la mesa del
recibidor desprendía un holograma en 3D en el que se adivinaba lo
que parecía ser el logo de un club o de una discoteca. A su
alrededor, una frase giraba, incansable:
“Llévame a la muerte”.
Rafa del Río